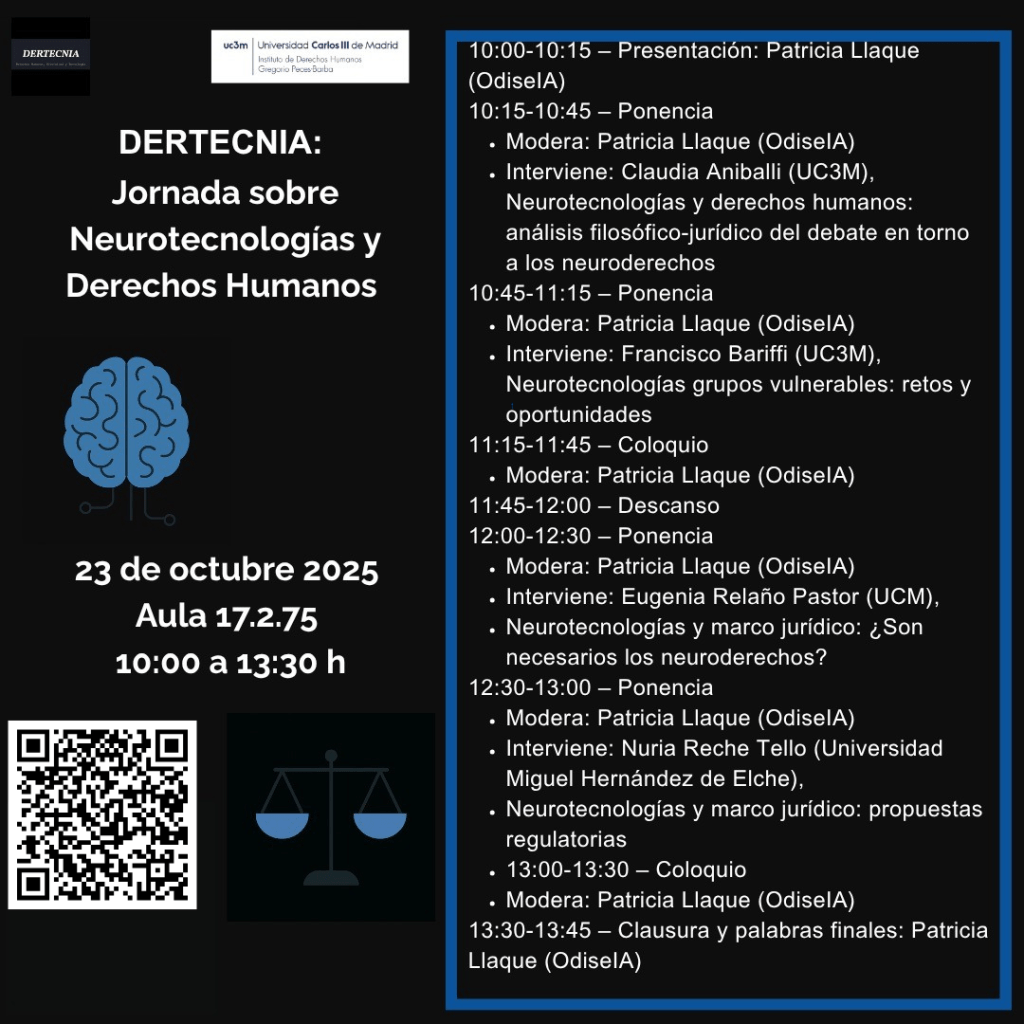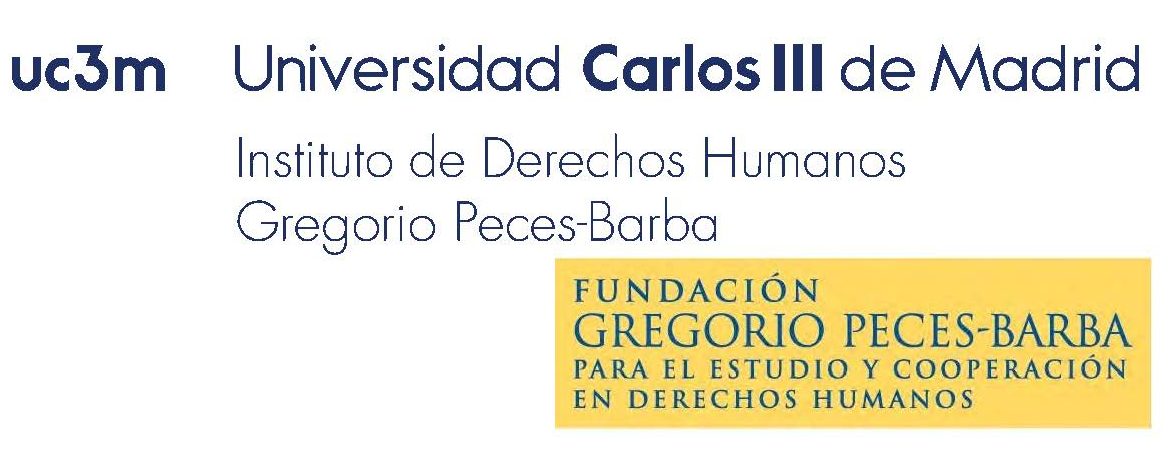📅 23 de octubre de 2025
🏛️ Aula 17.2.75
🕙 10:00 a 13:30 h
Programa de la jornada
10:00-10:15 – Presentación: Patricia Llaque (OdiseIA).
10:15-10:45 – Ponencia.
▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).
▶ Interviene: Claudia Aniballi (UC3M), Neurotecnologías y derechos humanos: análisis filosófico-jurídico del debate en torno a los neuroderechos.
10:45-11:15 – Ponencia.
▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).
▶ Interviene: Francisco Bariffi (UC3M), Neurotecnologías grupos vulnerables: retos y oportunidades.
11:15-11:45 – Coloquio.
▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).
11:45-12:00 – Descanso.
12:00-12:30 – Ponencia.
▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).
▶ Interviene: Eugenia Relaño Pastor (UCM), Neurotecnologías y marco jurídico: ¿Son necesarios los neuroderechos?
12:30-13:00 – Ponencia.
▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).
▶ Interviene: Nuria Reche Tello (Universidad Miguel Hernández de Elche), Neurotecnologías y marco jurídico: propuestas regulatorias.
13:00-13:30 – Coloquio.
▶ Modera: Patricia Llaque (OdiseIA).
13:30-13:45 – Clausura y palabras finales: Patricia Llaque (OdiseIA).